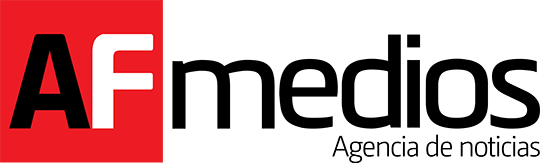La siguiente conferencia, fue vertida por el doctor José Luís Chías, en el marco del Seminario Internacional sobre la Planeación Metropolitana del siglo XXI, celebrado en el Colegio Jalisco, allá en el viejo Zapopan, el 24 de septiembre, 2010, y resulta de especial interés para los colimenses debido a que fue inagurada por los gobernadores de Jalisco y Michoacán, Emilio González Márquez y Mario Anguiano Moreno, el inicio de la obra de ampliación a cuatro carriles de la autopista Manzanillo-Colima-Guadalajara.
La siguiente conferencia, fue vertida por el doctor José Luís Chías, en el marco del Seminario Internacional sobre la Planeación Metropolitana del siglo XXI, celebrado en el Colegio Jalisco, allá en el viejo Zapopan, el 24 de septiembre, 2010, y resulta de especial interés para los colimenses debido a que fue inagurada por los gobernadores de Jalisco y Michoacán, Emilio González Márquez y Mario Anguiano Moreno, el inicio de la obra de ampliación a cuatro carriles de la autopista Manzanillo-Colima-Guadalajara.
Obra que si bien situada en el vecino estado beneficia especialmente a mediano plazo y sobre todo en seguridad carretera, a los colimenses y amigos de Zapotlán el grande, aunque, viendo con más detenimiento y siguiendo la excelente conferencia del doctor Chías, podemos “observar” que existen otras zonas metropolitanas y municipios específicos, beneficiadas particularmente por el decurso de esta autovía como parte de la carretera del TLC, Manzanillo-Guadalajara-Altamira, Tamaulipas.
En este contexto, fue abordado tangencialmente pero de modo contundente, tanto por el investigador y urbanista aquí comentado como por Diego Petersen Farah y los demás ponentes, el tema del proyecto del puerto seco en Tecomán, importante resulta entonces para los habitantes de Colima saber que opinan tan prominentes científicos sociales del Colegio de Jalisco, al respecto.
Me parece que para abordar el tema aquí expuesto, que es el de la movilidad transregional que conecta al occidente central mexicano, Manzanillo y Guadalajara, con la frontera y el mercado estadounidense vía Altamira, Tampico, un enfoque posible y que a mí me resulta fructífero es el llamado enfoque territorial, articulado por supuesto en términos de los geógrafos contemporáneos, al -análisis espacial-; lo que nos lleva a un estudio más acucioso de la –gestión del espacio- y sus múltiples problemas en contextos específicos políticos y sociales, como el nacional, hoy, aproximación que requiere de modelos cartográficos o matriciales que nos proporcionen más exactitud en los análisis o investigaciones correspondientes, sin rechazar las vinculados con la logística e ingeniería del transporte, perspectiva que nos permite valorar con suma precisión los modelos económicos y de transportación principalmente terrestre, implícitos en distintas fases de la historia regional y nacional de nuestro país, puesto que desde la época de la Nueva España, enorme en extensión y recursos, el desarrollo de esta protonación de magnitudes continentales, se fue fincando mirando más hacia sus espacios interiores de crecimiento, que hacia sus vínculos con el naciente mercado mundial.
Tales modelos cartográficos los hemos venido trabajando en el Instituto de Geografía de la UNAM, y en este caso, han sido aplicados a una vía de comunicación bastante extensa, ya referida, pero fincados en una perspectiva de análisis territorial, donde entre otras cosas, de lo que se trata con aportes científicos como los aquí expuestos, es transitar de un país todavía grandote, a otro de características grandiosas, en todos los aspectos y niveles humano sociales.
México pues, cuenta aún con cerca de dos millones de kilómetros cuadrados y con acceso a dos océanos, que la mayoría de países en el mundo nos envidian pero que poco aprovechamos porque hemos transitado por nuestra historia de espaldas al mar.
Hay pues que trabajar mucho y con constancia para que lo grandote se vuelva verdaderamente grandioso.
Sin embargo, vale puntualizar, que muchas de las políticas o programas económicos gubernamentales, a lo largo del siglo XX y desde la época de independencia, más que facilitar un desarrollo sostenido y sustentable de nuestro país, han contribuido a limitar sus expectativas de evolución y desarrollo integral, mucho más que las barreras geográficas y montañosas existentes en la superficie mexicana.
Estar cerca de los Estados Unidos nos ha condicionado más que los aspectos físicos inherentes al territorio mexicano, e incluso para poder entender el tipo de infraestructura que distingue a nuestros grandes corredores viales, cuya historia va aparejada a la historia de las transformaciones económicas tanto del país como de sus regiones, o de una inicial preponderancia de actividades primarias a un estadio con mayor fuerza de las actividades manufactureras e industriales, hasta llegar a una economía con preponderancia del sector de servicios, como en la actualidad.
En otros términos, hemos pasado sobre todo en el siglo XX de un modelo fincado en el desarrollo estabilizador, a otro, principalmente desde los años 90, mucho más exportador y abierto a la globalización, de tal modo que es factible relacionar las grandes políticas de construcción de vías de comunicación o de transportación, recientes, con los diversos modelos económicos que se han aplicado en nuestro país.
Es así que pude construir el axioma según el cual, a cada época con su determinado modelo económico le corresponde un determinado y preponderante sistema de transporte específico.
Por lo anterior, en el porfiriato, que se define desde el punto de vista de la transportación como la época de los ferrocarriles, se trataba en tanto política de Estado, de construir los ejes de la integración nacional. Y es el ferrocarril el que definió hasta nuestros días, el sistema nacional urbano y regional. Basada en una estructura radiocéntrica de red ferroviaria en la que están ausentes los ejes transversales que permitan conectar al atlántico con el pacífico, o viceversa. Cuando por otra parte la idea de acabar con los ferrocarriles entrada la década de los noventa del siglo XX, ha resultado fatal para el sano y más equilibrado desarrollo nacional, como lo puntualizaremos con mayor precisión un poco más adelante.
En consecuencia, esa red ferroviaria le va a dar al territorio nacional una organización particular, pero, ¿cuál es esa?
Pues es la de una estructura radial y cocéntrica donde predominan los grandes ejes longitudinales, a partir de su nodo central ubicado en la ciudad de México, con sus correspondientes ejes longitudinales orientados inicialmente hacia Tijuana o Nuevo León, y con otro eje longitudinal hacia el sur con sus respectivos ramales, pero que mira preponderantemente hacia la península de Yucatán y Oaxaca, con una ausencia marcada de ejes transversales y por lo tanto con espacios periféricos y regionales inaccesibles. Pues hasta la fecha no tenemos un sistema carretero o ferroviario fronterizo transversal, que conecte entre sí y de modo completo tanto a nuestra línea fronteriza en el norte o en sur. Aunque todavía de los años treinta a los años cincuenta, el primer gran periodo posrevolucionario, las grandes ciudades mexicanas estaban conectadas entre sí por el ferrocarril.
Entonces, esta es la gran estructura ferroviaria que facilitó hasta cierto punto la integración territorial nacional, y posteriormente, la más reciente red carretera que fue dibujando los diferentes ejes troncales que hoy conocemos, si ustedes se dan cuenta, es muy parecida y no supera en mucho, el trazo fundamental de la inicial red ferroviaria del porfiriato. Me parece que fue un grave error de planeación gubernamental haber construido esta nueva red carretera, casi a la calca de la originaria red ferroviaria nacional.
Es válido por ende, preguntarse qué hubiera pasado si hubiésemos construido esta red carretera dando más énfasis a los ejes transversales, y la primera respuesta es que se hubiera generado una sinergia enorme y un tipo de desarrollo socioeconómico diferente al que tenemos hoy.
Además, nos vendieron la idea de que teníamos que deshacernos de la antigua estructura ferroviaria, y construir los grandes ejes troncales carreteros de manera paralela a las vías del ferrocarril, perdiendo una oportunidad de desarrollarnos más dinámica y equitativamente sin renunciar al ferrocarril, tal y como ha acontecido en los países asiáticos en la actualidad o en la misma Europa continental.
Y lo mismo está sucediendo con la red de autopistas, hecho reconocido hasta por la secretaría de comunicaciones y transportes, aunque sea necesario e impostergable buscar y hacer realidad una nueva forma de comunicarnos. Es decir, que el actual programa nacional de red de autopistas, impulsado desde los años 90 del siglo XX, está repitiendo la misma estructura radial y cocéntrica que la que caracterizó a la red ferroviaria porfirista.
Por lo tanto, lo que tenemos es un México que avanza en sus distintas regiones a diferentes velocidades. Un México fragmentado compuesto por 56 regiones metropolitanas, múltiples ciudades incluyendo a ciudades isla y sus periferias subdesarrolladas, con una red de carreteras y nuevas autopistas que paradójicamente, pese a las grandes inversiones involucradas, no garantizan un sano y equilibrado desarrollo económico, social y humano, inter regional.
Todavía en este contexto no es posible minimizar, que el 30 por ciento del territorio nacional se encuentra muy mal comunicado, con el 20 por ciento de la población viviendo en su entorno de aislamiento económico y sociocultural.
Es así que cuando llegamos al asunto, ubicación y características del corredor vial Manzanillo-Guadalajara-Altamira, tenemos que consta de 1229 kilómetros construidos en un 98 por ciento con inversión federal, pero en sus alrededores podemos constatar la existencia de carreteras estatales e inter estatales muy poco desarrolladas y en pésimas condiciones de mantenimiento. Como acontece con las carreteras libres que conectan a la Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG, con el sur de Jalisco y la vecina entidad colimense.
Desde esta perspectiva hemos construido un mapa que nos permite ver al corredor Manzanillo-GDL-Tampico, MGT, en el cual, sólo el 39 por ciento de sus vías es de cuatro carriles, manifestando diversas discontinuidades en posibilidades de velocidad vehicular, así como asimetrías pronunciadas en sus diferentes zonas urbanas a lo largo del eje MGT. Aquí tenemos por tanto dibujada lo que sería la gran megalópolis de la ZMG, y las áreas de servicio que ya se traslapan en la isócroma de entre una o dos horas.
No es pues la vía MGT una carretera que permita los desplazamientos a alta velocidad non stop, en la mayor parte de sus tramos. No es una carretera de altas especificaciones en toda su longitud, y por tipo de camino nada más el 47 por ciento es de cuota
De este mapa que estamos viendo resulta una imagen muy interesante que nos hace factible medir las relaciones inter regionales implicadas en el eje MGT, y empezar a observar este territorio analizado, con otros ojos, a partir de una perspectiva de mayor movilidad, de alcances e interacciones, e incluso se puede ver muy claramente el gran sistema tanto de transporte como el urbano y socioeconómico del norte, alrededor de Monterrey, de su alcance hacia Nuevo Laredo así como una estructura no sólo metropolitana sino compuesta por distintas ciudades que ya están interactuando entre ellas considerablemente, o incluso ciudades isla como Chihuahua y otras ciudades costeras, o la península de Yucatán, más los intentos y dificultades de determinadas urbes costeras para unirse e interactuar y relacionarse, a pesar de que ya tenemos construida desde los años 70 la red costera, observando grandes problemas para inter comunicarse entre diferentes ciudades del pacífico sur.
Entonces este análisis de movimientos, de flujos, y de articulación de la red, nos permite ver más exactamente como están funcionando nuestras estructuras carreteras y de autopistas, desde el punto de vista del enfoque dinámico territorial.
Lo peor de todo es que pese a ello, de la construcción de grandes infraestructuras, México acaba de descender seis lugares en los índices de competitividad internacional. Y ello tampoco asegura que a las inversiones carreteras les sigan inversiones correspondientes en salud, educación, cultura, ecología, como exige el México de hoy y su población mayoritariamente juvenil, sufriendo grandes problemas de empleo y adaptación social.
Es decir, que estas infraestructuras, como la del eje MGT, son necesarias pero no suficientes por sí mismas para garantizar el equilibrado desarrollo regional.
Pues lo mismo, articulan el territorio que lo desarticulan. Puesto que todavía existen en México grandes espacios y territorios incomunicados o con muy baja accesabilidad.
Mientras que el 80 por ciento de nuestra población se ha ido acomodando en torno a la red carretera nacional, despoblando grandes espacios. Sin que este fenómeno haya sido planeado por nuestros gobernantes en los últimos años.
En cuanto a la carretera del TLC, tenemos que facilita una comunicación interoceánica, lo que resulta por sí mismo muy interesante, con 12219 km de largo, como habíamos dicho, pero sólo el 10 por ciento de la misma es estatal, o sea, que por definición estamos hablando de una carretera de índole federal.
Este aspecto no deja de ser muy importante pues nos habla de que desde los gobiernos estatales, salvo pocas excepciones, no hay mucho esfuerzo por modernizar y construir vías carreteras, de comunicación o autopistas estatales o interestatales, realmente modernas, por lo que los mayores esfuerzos en ese sentido provienen del gobierno federal, el que a su vez, muchas veces no reconoce con profundidad las necesidades de inter comunicación intraestatal o interestatal.
Otra vez entonces, ¿a quién o a quienes está favoreciendo o articulando en términos reales esta carretera del TLC?
¿A qué municipios intercepta este corredor incluyendo a las áreas metropolitanas?
En términos estrictamente municipales el eje MGT “beneficia” a sesenta municipios de los cuales, 26 de sus ayuntamientos se localizan en el estado de Jalisco, el 43 por ciento, 19 en San Luís Potosí o 31 por ciento, 3 en Tamaulipas, 9 en Colima o el 7 por ciento del total, 2 en Veracruz y 1 en Zacatecas; pero viéndolo más detenidamente la zona realmente beneficiada es precisamente la ZMG, y particularmente los municipios de Guadalajara y Zapopan así como al territorio de San Luís Potosí.
Pero si incorporamos la variable demográfica tenemos que los tres municipios involucrados en este corredor pertenecientes al estado de Tamaulipas cuentan con mucha más población y servicios que los 9 de Colima, por lo que es obvio y en su dinámica específica regional fronteriza, ligado directamente a la economía de Texas y la costa este de los Estados Unidos, que el norteño estado se ve más beneficiado que el colimense.
Con estos cruces sabemos a qué territorios y a cuáles poblaciones está impactando en mayor o menor medida este corredor transfronterizo.
Este corredor está articulando por otra parte a seis zonas metropolitanas pero también con grandes diferencias, pues la ZMG está representando el 67 por ciento de las mismas, de esta manera este corredor está posibilitando la comunicación de siete millones de habitantes, cuando los pertenecientes a la ZMG representan el 81 por ciento de la población involucrada en este eje carretero, es decir, que en el análisis correspondiente, Pareto se encuentra bien presente.
Tenemos pues, cuatro zonas metropolitanas relativamente cercanas, dos en Jalisco y dos en San Luís, (el analista* no toma en cuenta a las de Colima y VA o a la de Tecomán-Armería).
¿Qué riqueza generan en términos de valor agregado tales municipios?, en el año 2004, solamente GDL y Zapopan estaban generando el 49 por ciento de la riqueza de los 50 municipios implicados, lo cual es un dato relevante.
Este corredor es también como un archipiélago con grandes islas de riqueza concentrada y vastas superficies de pobreza o desarrollo apenas medio.
Las autopistas se parecen más como lo había comentado en su trayecto al del ferrocarril, donde las casetas van a jugar un papel importante. ¿Qué localidades tienen acceso a través de estas autopistas?
El mayor número de ellas se encuentran en el territorio de Jalisco, por lo que habría que analizar su impacto de manera diferenciada contemplando que hay trayectos que no son de cuota sino de vía libre.
Otra interrogante relevante es la de saber si este corredor MGT, tiene o no, un carácter geoestratégico. Cuando fue diseñado para tiempos de recorrido de mediano y largo alcance. Y cuando para 2008 Manzanillo era considerado el 4º puerto de importancia en México por su movimiento de carga en general.
En el corredor existen discontinuidades en flujos transversales de casi dos siglos, pues no se ha logrado modificar la vectorización socioeconómica longitudinal característica del ferrocarril mexicano.
Cuando desde 1997 existen datos sobre modelos gravitacionales aplicados a la interacción carretera y tipos de flujos de transporte en el tiempo, entre diversas regiones y poblaciones, como las involucradas en esta carretera del TLC.
A modo de conclusión, el rol de la academia y la aplicación de la teoría de la complejidad a este tipo de problemas es muy relevante, para lograr la mejoría en el impacto de proyectos de grandes inversiones de infraestructura carretera, que puedan generar a futuro mucho mejores condiciones de desarrollo humano y social, incluyendo a las poblaciones que habitan la ZMG y áreas aledañas.
Puertos Secos en la vía del TLC
En cuanto a las aduanas interiores y los puertos secos*** que se han venido discutiendo sobre todo en Colima más que en Jalisco, para ser construidos en este tramo sur de la carretera del TLC, uno en Tecomán y el otro, que ya es un proyecto en realización denominado Centro Logístico de Jalisco, CLJ, un poco al norte de ciudad Guzmán, (el expositor y los investigadores invitados y participantes, no le dan posibilidad de realización al de Tecomán en corto plazo y sí al proyectado hacia el norte del viejo Zapotlán, en Zacoalco), proyecto al que ya dio el banderazo de salida, González Márquez, gobernador, hace una semanas, y que será mucho mayor que el incierto proyecto de Puerto Seco de apenas 120 hectáreas, a realizarse en terrenos de la Universidad de Colima, en Tecomán, que por estar a la vera de la autopista implicaría enormes problemas de tránsito y vialidad debido al ya de por sí más fuerte flujo de trailers que actualmente sufre la población colimota y del sur jalisciense, en esta autopista y en este tramo específico), cuando por otro lado, estos puertos secos se han venido pensando más como soportes logísticos de los flujos comerciales que se movilizan por diversas autovías; por eso se habla más de la ruta del limón o de determinados productos industriales que en términos de posibilitar un desarrollo social integral de los territorios o regiones involucradas, en esta tramo de la ruta MGT. De tal modo que lo determinante en la construcción del CLJ ya iniciado, es su vínculo directo con la zona industrial y de servicios denominada urbanísticamente, ZMG. Y no el puerto de Manzanillo ni el proyecto de puerto seco tecomense.
El problema adyacente con estos puertos secos es que también se están proyectando en términos estrictamente sectoriales, y más ligados al mercado estadounidense que a los beneficios que pudieran tener los mercados internos, en general, al igual que los proyectos de este tipo de autopistas que como la del TLC no están diseñadas para favorecer el desarrollo regional de determinados territorios y poblaciones, como lo hemos visto a lo largo de esta exposición, en la que la ZMG es la que obtiene mayores beneficios en ese sentido.
Seminario Internacional:
Planeación Metropolitana para el siglo XXI
Colegio de Jalisco, 24 de septiembre 2010.
Conferencia 2: Dr. José Luís Chías Becerril Instituto de Geografía UNAM
Enviado y responsable de los comentarios, notas y transcripción: Carlos Ramiro Vargas
Derechos Reservados AFMEDIOS