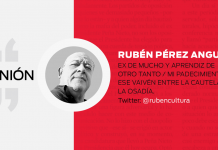En volandas
Por: Rubén Carrillo Ruiz
El caso Venezuela divide opiniones. Más allá de que en las redes sociales pululen haya exponentes nostálgicos de los años sesenta, comunistoides de café afiebrados y emisarios melancólicos de la guerra fría que profundizan el discurso, sin más notoriedad que sus ditirambos ideologizados, la información sesgada, las noticias falsas y la propaganda disfrazada deben pasar por el cernidor del análisis reflexivo.
En este caso, un ex asesor de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro criba el impasse venezolano. Explica, paso a paso, cómo la torpeza político-económica del segundo dio al traste con cierto bienestar social del primero. Temir Porras Ponceleón participó en temas de política exterior (2002-2004), ex director de gabinete (2007-2013) y ex viceministro de Relaciones Exteriores (entre otras responsabilidades en los gobiernos venezolanos durante 2002 y 2013). El siguiente texto lo publicó el mensuario francés Le monde diplomatique.
Faro en la noche neoliberal de 2000, Venezuela atraviesa una crisis aguda. Según informes, más de dos millones de personas abandonaron el país, de una población total de treinta y un millones. Inicialmente internas, las convulsiones adquirieron dimensión internacional tras las sanciones estadounidenses. Esto complica la identificación de soluciones a las dificultades del país.
El periodo en que Hugo Chávez presidió el destino de Venezuela (1999-2013) estuvo marcado por éxitos innegables, particularmente en reducción de la pobreza. El aumento de la capacidad también tuvo resultados más que honorables en ámbitos inesperados, como el crecimiento económico: por ejemplo, el Producto Interno Bruto (PIB) se quintuplicó entre 1999 y 2014.Esto explica, sin duda, sus numerosos éxitos electorales y la longevidad de su hegemonía política. Este contexto permitió reconstruir instituciones escleróticas mediante un proceso constitucional abierto y participativo, recurriendo sistemáticamente al voto popular, hasta el punto de que el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva dijo que en Venezuela «hay elecciones todo el tiempo, y cuando no las hay, Chávez las inventa». Regionalmente, la revolución bolivariana contribuyó en la «ola roja» que tuvo la región durante la primera década del siglo, llevando al poder a fuerzas progresistas por la vía electoral por primera vez en la historia de países que parecían decididos a finalizar su condición de «patio trasero» de Estados Unidos.
Sin embargo, la muerte de Chávez (a los 58 años, en marzo de 2013) y la transición política que llevó a su sucesor designado, Nicolás Maduro, al poder en las elecciones presidenciales anticipadas del 14 de abril de 2013, marcaron un nuevo periodo. Y borró los marcadores.
Desde 2014, Venezuela atraviesa la crisis económica más grave de su historia, que no solo originó una situación de desamparo social, sino también profundizó la polarización política del país durante dos décadas. Se alcanzó un punto de inflexión entre el gobierno y la oposición, que socavó el funcionamiento de las instituciones de 1999.
El carácter excepcional de esta crisis se debe tanto a su duración como a su gravedad. En 2018 Venezuela registró su quinto año consecutivo de recesión económica, con una contracción del PIB de hasta el 18%, tras una caída de entre el 11% y el 14% en 2017. Como el gobierno venezolano no ha publicado datos macroeconómicos desde 2015, algunos sugieren que las instituciones internacionales, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o las principales instituciones financieras privadas, deberían ennegrecer el panorama debido a los prejuicios ideológicos. Sin embargo, las cifras del gobierno confirman la caída del 16,5 % del PIB en 2016. Entre 2014 y 2017, la contracción acumulada de la economía sería, por lo tanto, de al menos el 30%, un colapso comparable al de Estados Unidos tras la crisis de 1929 que condujo a la Gran Depresión.
No cabe duda de las causas iniciales de la desaceleración económica desde 2014. En junio de ese año, los precios internacionales del petróleo, que representan el 95% del valor de las exportaciones venezolanas, alcanzaron su punto máximo antes de caer de 100 a 50 dólares en seis meses y luego a 30 dólares en enero de 2016. Pero, contrariamente a lo que sugiere la sabiduría popular, las mismas causas no producen mecánicamente los mismos efectos: todo depende de la estrategia implementada para responder a ellas. En un contexto de choque exógeno de violencia poco común, la elegida por las autoridades venezolanas es desconcertante. Esto es aún más cierto si se tiene en cuenta que la economía mostraba signos de fragilidad mucho antes del colapso de los precios del petróleo crudo.
A pesar de un nivel de inflación estructuralmente alto (dos dígitos en tiempo «normal»), el gobierno del presidente Maduro decidió mantener una política de control de cambios que impuso una paridad fija de la moneda nacional, el bolívar, frente al dólar estadounidense. Eso fue todo lo que se necesitó para abrir el apetito de algunos, que rápidamente se dieron cuenta de que el mecanismo les permitía comprar un activo seguro (la moneda estadounidense) a un precio muy por debajo de su valor real. Al promover la fuga de capitales de esta manera, la política cambiaria del gobierno transformó al país en un enorme exprimidor de billetes verdes.
Hasta 2014, los ingresos del petróleo se mantuvieron altos. Pero el valor de las importaciones (a menudo sobrefacturadas) siguió aumentando, pues alimentó la estrategia de acumulación común a las burguesías de los países productores de petróleo: la «captura de la renta», que consiste en 1° transformar las reservas de petróleo en dólares; 2° en utilizar estos dólares para impulsar la moneda nacional y, por lo tanto, el poder adquisitivo de la población; 3° en aumentar las ventas en el sector importador, impulsado por la élite. Y entonces el precio del petróleo comenzó a cambiar…
El gobierno decidió financiar su déficit presupuestario (la diferencia entre sus gastos e ingresos) utilizando el famoso «billboard» y reducir sus importaciones restringiendo la venta de dólares en el mercado oficial. Esta doble decisión marcó el comienzo de la escasez y liberó las tendencias inflacionistas, que pronto se salieron de control: con una oferta creciente de dinero (el número de billetes en circulación) disponible para una cantidad decreciente de bienes y servicios, los aumentos de precios eran inevitables.
El precio del dólar, buscado por ambos importadores y como refugio seguro, luego explotó en el mercado negro. Pronto, el valor del dólar «paralelo» se convirtió en una referencia en la calle para la fijación de precios de bienes y servicios. A medida que el aumento de los precios erosionaba rápidamente los salarios y presupuestos públicos, el gobierno trató de apoyar el poder adquisitivo poniendo cada vez más billetes en circulación. Entre 2014 y 2017, la oferta monetaria aumentó un 8.500%. Todos los ingredientes estaban entonces en su lugar para que la economía entrara en hiperinflación. No es de extrañar que el índice de precios al consumidor (una medida común de la inflación) subiera del 300% en 2016 al 2.000% en 2017. Para 2018, las estimaciones oscilaron entre el 4.000% y el 1.300.000 En este último caso, un activo comprado el 1 de enero de 2018 costaría 13 millones de bolívares el 31 de diciembre.
Complicación adicional: los años 2016 y 2017 estuvieron marcados por plazos significativos de pago de la deuda. A pesar de la caída de los ingresos petroleros, y siguiendo la doctrina de Chávez, el gobierno de Maduro respetó escrupulosamente sus compromisos. Al menos hasta diciembre de 2017. En un discurso televisivo, el presidente anunció que entre 2014 y 2017 el país había pagado la colosal suma de 71.700 millones de dólares en deuda.
Una vez más, la estrategia para responder a las dificultades plantea muchas preguntas, porque el pago de las deudas implicaba «monetizar» los activos de la nación, es decir, pignorarlos como garantía, o incluso venderlos, para conseguir las sumas que el Estado necesitaba. Durante este periodo, Venezuela utilizó a veces oro monetario de las reservas internacionales y a veces sus Derechos Especiales de Giro (DEG) en el FMI, cuando no ha contratado directamente préstamos con compañías petroleras de países aliados, como la rusa Rosneft, al comprometer el 49,9% de las acciones de uno de sus activos más valiosos, la refinería Citgo, con sede y operaciones en Estados Unidos.
En septiembre de 2016, la petrolera nacional Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) ofreció a sus acreedores un canje de bonos que, para extender el plazo de vencimiento de una serie de títulos por (solo) tres años (de 2017 a 2020), ofrecía como garantía el 50,1% restante del capital de Citgo, poniendo así en peligro el control de PDVSA sobre esta empresa en caso de incumplimiento. Esta operación de refinanciación parcial, la única bajo la presidencia de Maduro, atrajo esencialmente solo a los fondos de cobertura, por la hipótesis de un impago que les permitiría tener en sus manos a la refinería norteamericana.
Queda una pregunta: ¿por qué el Estado se sintió obligado a pagar a tiempo hasta el último céntimo de su deuda, cuando a partir de 2014 sus ingresos se basaban en el pago de sus deudas? ¿Por qué, sin siquiera tener que fracasar, no buscó una renegociación global con sus acreedores? El acceso a los mercados de capital se volvió más restringido y costoso a medida que la situación se deterioraba, pero la negociación todavía era posible, por ejemplo, involucrando a China, el principal socio financiero de Venezuela, que ha seguido proporcionándole nuevo dinero (desgraciadamente, en cantidades insuficientes) hasta ahora.
Denuncia de las maniobras del «imperio»
Extrañamente, solo después de que el gobierno de Estados Unidos impusiera sanciones financieras al gobierno venezolano y a PDVSA en agosto de 2017, Maduro anunció su intención de renegociar los términos de la deuda, principalmente en manos de grandes fondos de pensiones estadounidenses. Sin embargo, las sanciones de Washington fueron diseñadas específicamente para prohibir a las entidades estadounidenses participar en el financiamiento de Caracas. En otras palabras, Venezuela esperó hasta que la opción desapareció antes de considerarla. En diciembre de 2017 inició un impago selectivo al no cumplir, o con gran retraso, parte de los intereses de su deuda.
En última instancia, esta situación solo tendría una importancia secundaria si la producción de petróleo no hubiera colapsado, de casi tres millones de barriles diarios en 2014 a menos de un millón y medio en 2018. Como en el caso de la inflación, la caída de la producción de petróleo ha puesto al país en medio de una espiral descendente: la producción cae debido a una cruel falta de capital necesario para la inversión, pero este colapso reduce los ingresos del país, presionando las perspectivas de producción de petróleo…
De espaldas, el gobierno de Maduro denunció una «guerra económica» fomentada por el capital privado, nacional e internacional, que nadie duda que no alimenta ternura ni admiración por Caracas. La designación de un culpable puede dar un sentido político a las dificultades, pero ¿ayuda a resolverlas?
Ocupado en denunciar las maniobras del «imperio» y los «contrarrevolucionarios» durante su primer mandato, Maduro se negó a adoptar una estrategia macroeconómica adecuada para enfrentar los retos del país. A principios de 2016, cuando la profundización de la crisis acababa de dar a la derecha una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, el joven profesor de sociología Luis Salas, uno de cuyos supuestos más famosos afirma que «la inflación no es una realidad», fue nombrado jefe del equipo económico del gobierno.
Así, considerando que la inflación era el resultado de un esfuerzo por crear escasez mediante la eliminación de productos del mercado y/o la inflación de precios —en otras palabras, un proyecto de sabotaje económico—, el gobierno centró todos sus esfuerzos en el control de precios. Una ley de «precios justos» ha limitado incluso los márgenes permitidos a cada uno de los participantes en las cadenas de producción y distribución al 30%. Esto ignora el hecho de que la inflación es una función de los mecanismos macro-sociales extremadamente difíciles, si no imposibles, de contener obligando a los individuos, al menos hasta que se hayan corregido los fundamentos macroeconómicos que producen el aumento de los precios. ¿De qué sirve regular la regulación de un bien muy preciado, un medicamento importado, por ejemplo, si el aumento exponencial de la oferta monetaria implica que necesariamente encontrará un comprador en el mercado negro a un precio mucho más alto?
Cuando se desencadena el proceso inflacionario, el miedo generado pone en marcha un mecanismo endiablado por el cual cada uno, deseoso de protegerse de un aumento anticipado de los precios, ajusta los suyos propios y, al final, contribuye a la formación de etiquetas en ampollas. Lógica devastadora: los precios ya no se fijan en relación con el costo de producción, sino en relación con lo que se estima que habrá que pagar para volver a producirlo en el futuro, o con los márgenes necesarios para preservar su poder adquisitivo en un contexto general de hiperinflación. Los principales comerciantes e industriales venezolanos, sin duda, están ayudando a amplificar la ola especulativa al querer preservar sus márgenes en detrimento de los consumidores. Sin embargo, es un error atribuirles la capacidad de generar esta situación por sí mismos, lo que no sería materialmente posible sin una expansión irracional de la oferta monetaria.
El presidente Maduro se mostró escéptico sobre la oportunidad de modificar la dirección económica. En un discurso público a los productores agrícolas, denunció «a aquellos economistas que quieren darnos lecciones pero que nunca han plantado un tomate en sus vidas», antes de señalar que la revolución bolivariana «no sigue los dogmas ni las recetas de aquellos macroeconomistas que dicen saberlo todo». (12 de septiembre de 2017).
Es beneficioso para los políticos expresar su independencia de opinión con respecto a un cierto economicismo que, a menudo, requiere un monopolio tecnocrático de la conducta política. Sin embargo, decidir sobre las orientaciones macroeconómicas de un país sin tener en cuenta consideraciones técnicas es, a veces, la vía más directa hacia el desastre.
¿Luchar contra la obsesión por los presupuestos equilibrados? Una causa justa, pero que no implique déficits superiores al 20% del PIB durante cuatro años consecutivos, sobre todo si es para que no repercutan —al contrario, incluso— en la recuperación de la actividad, el poder adquisitivo o la distribución entre capital y trabajo de los beneficios esperados de esta política. ¿Aumentar los salarios para proteger a la clase obrera del impacto negativo de la inflación en el poder adquisitivo? Se trata de un enfoque encomiable, pero solo si se ha puesto fin a la hidra inflacionaria que devora cualquier aumento de los salarios nominales. Es cierto que la audacia mostrada por el gobierno bolivariano al liberarse del formalismo en el nombramiento de altos funcionarios provocaría la envidia de muchos activistas de izquierda en otras latitudes; pero es similar a una cierta casualidad cuando lleva a que el presidente del Banco Central sea cambiado dos veces en menos de dos años, con solo la inexperiencia de cada nuevo funcionario como continuidad.
No fue hasta la reelección de Maduro, el 20 de mayo de 2018, cuando se anunció un plan de reforma económica, y otros tres meses antes de que se diera a conocer su contenido el 17 de agosto. Al invertir la marea ciento ochenta grados, el presidente reconoció que el fenómeno de la inflación tiene sus raíces macroeconómicas, antes de anunciar que el gobierno se impondría ahora una disciplina férrea, fijando sus miras en lograr un déficit presupuestario cero. Otra inversión radical: la moneda nacional fue devaluada y su tipo de cambio inicial del dólar se fijó al tipo del mercado negro, antes conocido como «dólar criminal». El valor del nuevo «bolívar soberano», que sustituye a la antigua moneda por cinco ceros, evolucionará a una paridad fija con una criptomanía llamada «petro», cuyo precio debe seguir al del barril.
Como muestra de su nueva orientación hacia la apertura económica, el gobierno derogó la ley sobre «transacciones ilícitas de divisas». Al mismo tiempo, se anunció la libre convertibilidad del «bolívar soberano», aunque en realidad es inaplicable debido al anémico nivel de las reservas internacionales de divisas. Los particulares y empresas pueden ahora comerciar con divisas en ventanilla, pero deben respetar el tipo de cambio fijado por el banco central, lo que ha llevado de hecho a la reaparición de un mercado negro en el que el dólar se negocia a tipos de cambio más altos.
El salario mínimo real, que cayó de 300 a casi 1 dólar por mes en cuatro años, se incrementó en un 3000% a unos 30 dólares por mes. El gobierno también anunció que ahora estará indexado al precio del petróleo con la esperanza de preservar su poder adquisitivo. Pero, sin aclarar los detalles prácticos de esta indexación, perdió el 50% de su valor solo dos meses después de haber sido incrementado. Anticipando un fuerte impacto en los precios, el gobierno se comprometió a cubrir el costo de los aumentos salariales en el sector privado durante tres meses. Disposición extraña: solo desplazó el impacto de su costo sobre los precios al consumo y, en consecuencia, sobre la inflación. Para ayudar a los empleados a llegar a fin de mes entre la fecha de los anuncios y el primer día de pago, se concedió una bonificación de 10 dólares a todos los titulares de la «tarjeta de patria», un documento de identidad vinculado a una base de datos controlada por la presidencia, ahora necesaria para beneficiarse de los programas sociales emblemáticos del gobierno, como las cestas alimentarias de bajo costo.
Por el lado de los ingresos, el gobierno aumentó el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) en cuatro puntos porcentuales y adoptó diversas medidas técnicas para mejorar la recaudación del impuesto de sociedades. Pero sin un retorno al crecimiento, estos desarrollos tendrán dificultades para ser suficientes. No hace falta decir, además, que este programa tan amplio está en total contradicción con el objetivo declarado de un «déficit cero». De hecho, a mediados de septiembre de 2018, menos de un mes después de los anuncios de Maduro, la base monetaria seguía creciendo a un ritmo del 28%… por semana.
Más allá del debate sobre la coherencia y la eficacia de las medidas anunciadas, la cuestión sigue siendo si un programa económico por sí solo puede volver a poner a Venezuela en pie. De hecho, ¿cómo puede un país que ha perdido más de la mitad de su producción de petróleo y más de un tercio de su PIB en cinco años invertir esta tendencia, cuando las sanciones estadounidenses le niegan el acceso a la financiación internacional? ¿Tiene sentido tratar de tranquilizar a los inversores proclamando su adhesión al dogma de un presupuesto equilibrado cuando la suspensión del Parlamento plantea dudas sobre la legalidad misma del presupuesto o de las concesiones y contratos otorgados por el Ejecutivo?
Entre su elección en abril de 2013 y el colapso de los precios del barril en 2014-2015, Maduro tenía el control de su destino: la principal dificultad que enfrentaba era la inadecuación de su política económica. Tras su derrota en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 y la suspensión de un parlamento decidido a derrocarlo, la crisis institucional allanó el camino para una radicalización de las acciones de la oposición, primero en el frente interno con violencia insurgente y luego a nivel internacional con la estrategia de aislamiento diplomático y estrangulamiento financiero. En agosto de 2017, después de seis meses de violencia y la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente a modo de Maduro, las sanciones de Washington —acompañadas de maniobras para promover un golpe de estado en Caracas— complicaron aún más el rompecabezas.
El descenso al infierno venezolano se produjo en un momento en que el continente americano estaba atravesando una profunda transformación política. Entre 2015 y 2017, los principales baluartes del progresismo sudamericano, empezando por Argentina y Brasil, cayeron en manos de coaliciones de derechas. Estos gobiernos conservadores, impulsados por un espíritu vengativo, no solo han manipulado la justicia para encarcelar a sus opositores de izquierda, sino también coordinado sus acciones a nivel regional para superar un símbolo: la «revolución bolivariana» iniciada por Chávez.
Durante un tiempo relegada a un segundo plano bajo el peso de la «ola roja» que recorrió el continente a principios del siglo XXI, la Organización de los Estados Americanos (OEA), brazo ejecutivo del proyecto «panamericano» de Washington, recuperó su papel tradicional bajo el liderazgo de un hombre inesperado. Luis Almagro, que acababa de dejar el cargo de ministro de Asuntos Exteriores de un gobierno progresista en Uruguay, se convirtió en secretario general en mayo de 2015, gracias al apoyo de una izquierda latinoamericana, todavía mayoritaria en ese momento. Muy rápidamente se sintió investido del papel de defensor de la democracia continental, pero solo pareció encontrar amenazas entre sus antiguos amigos políticos. Liberándose de la cautela diplomática que podría haber hecho posible la mediación, asumió la causa de la oposición venezolana, llegando incluso a alentar la violencia insurgente en 2017.
El espectro de la intervención militar
En cuanto a la delicada cuestión cubana, alrededor de la cual había surgido un bloque regional contra los Estados Unidos en 2009 para poner fin al ostracismo que había sufrido la isla desde la Guerra Fría, Almagro también se apresuró a abrazar la línea de la derecha estadounidense y europea. Ante la ausencia de una mayoría de dos tercios, necesaria para iniciar un procedimiento de suspensión de Venezuela de la OEA, el diplomático uruguayo patrocinó la creación de una coalición de gobiernos conservadores que, bajo el nombre de Grupo Lima, trató de proyectar la imagen de un consenso regional en torno a las posiciones más duras contra Maduro. Algunos miembros del grupo han solicitado incluso que el presidente venezolano comparezca ante la Corte Penal Internacional (CPI). La toma de posesión de Donald Trump destacó el espectacular giro de Almagro: su acuerdo con el inquilino de la Casa Blanca es tan profundo que fue el único funcionario latinoamericano que apoyó la idea de la intervención militar, tal como lo mencionó el presidente republicano.
Lejos de acercar a los actores venezolanos a una solución política, esta precipitación regional los ha alejado de ella. Un número significativo de líderes de la oposición viven ahora en el exilio voluntario o en el exilio, lo que les deja solo con estrategias internacionales, cuyo alcance parece limitarse actualmente a sanciones adicionales o a la intervención militar. Las primeras son la mejor garantía de un statu quo político, junto con una escasez agravada; las segundas precipitarían el desastre.
Si es necesario que la gestión económica de Venezuela vuelva a una senda racional, la crisis continuará si no se resuelven las disputas políticas. Ningún plan presentado por el equipo gobernante, por relevante que sea, permitirá que se levanten las sanciones o se restablezcan las garantías legales. El diálogo para un acuerdo de coexistencia política entre el gobierno y la oposición ofrece la forma más sencilla (y pragmática) de evitar que el país se hunda en el abismo. En lugar de provocar divisiones, la «comunidad internacional» debería dirigir todos sus esfuerzos en esta dirección.