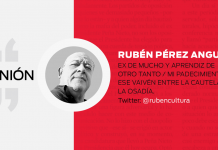Columna Sedentaria
Por: Avelino Gómez
Esta casa frente al mar sigue en pie. Las tormentas y ciclones no logran dañar sus ventanales, las marejadas no socavan sus cimientos. Es de muros firmes y sólidos, con un patio sombreado por almendros, pero abierto al oleaje de la playa.
Cada cierto tiempo, sobre todo en días de cansancio, batallas e impaciencia, vuelvo a esta casa. No hay muebles en su interior, salvo un viejo escritorio de madera que también sirve de mesa y cama. Y con eso basta.
Este inmueble, debo decirlo, está construido con el mismo material de las frases que se enraizan en el viento. Es una casa real, habitable, pero no se puede comprobar su exacta ubicación. No al menos ante la lógica. Debe haber otros hombres y mujeres que construyen techos y paredes a partir de sus propósitos o ideales. Y eso reconforta, y explica todo.
Hace tiempo, en una conversación dispersa, escuché a un par de amigos hablar del deseo de tener su propia casa. Era un deseo válido porque, a cierta edad, ser propietario de algo significa independencia, seguridad, estatus familiar y social. Ella quería vivir en un fraccionamiento donde la convivencia vecinal fuera pacífica. Él deseaba una vivienda a las afueras de la ciudad, con un patio arbolado para plantar frondosos árboles. Han pasado los años y, por una y mil razones, no han concretado aquello que planearon.
Habitan pequeños departamentos, en renta, a los que nunca habrán de acostumbrarse. Pero, estoy seguro, en sus sueños o promesas están los sitios habitables que levantaron a fuerza de ideas y palabras.
Por eso, en días de batallas e impaciencia, uno vuelve a estos lugares arraigados en el mar de la certidumbre. No son refugios. Son más que eso: fortalezas contra la amargura y el descaro y el recelo de los otros. Son casas que existen —aunque inasibles—, como las convicciones, la voluntad, los ideales.