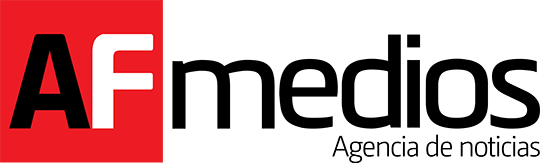México.- El 8 de marzo de 1911 se festejó por primera vez el Día Internacional de la Mujer, pero no fue sino hasta 1975 cuando en el marco de la Primera Conferencia Mundial de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) formalizó su celebración.
Esta tradición de poco más de cien años, está encaminada a la lucha de la plena participación y condiciones de igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural; así como la erradicación de todas las formas de discriminación.
Para unirse a esta conmemoración, el INEGI presenta un perfil sociodemográfico de la población femenina en México.
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, en México residen 57.5 millones de mujeres, 2.6 millones más que los hombres.
En el estado de Colima hay 327 mil 765 mujeres, superando en número a los hombres por 4 mil 975.
Los datos censales de 2010 indican que de las 57.5 millones de mujeres que residen en el país, el 27.9 por ciento son menores de 15 años, 26.4 por ciento son jóvenes de 15 a 29 años, 35.2por ciento son adultas de 30 a 59 años y 9.3por ciento tienen 60 años y más; esta estructura muestra una población joven donde la mitad de las mujeres tienen menos de 26 años.
Hogares
La proporción de hogares con jefatura femenina pasó de 17.4 por ciento en 1970 a 24.6 por ciento en 2010. Los eventos que explican esta tendencia son múltiples, no obstante, hay evidencia estadística que señala que el aumento de la viudez, las separaciones y divorcios así como el hecho de que las mujeres no tiendan a unirse de nuevo, son factores que inciden en esta configuración.
Los datos censales de 2010 indican que 30.6 por ciento de las jefas del hogar son viudas, 27.5 por ciento están separadas o divorciadas y 17.1 por ciento solteras; sólo una de cada cuatro (24.5 por ciento) está unida y de éstas, 30.2 por ciento el cónyuge no reside en el hogar, en general, hay ausencia del cónyuge en dos de cada tres (64.5 por ciento) hogares con jefatura femenina.
Fecundidad y anticoncepción
Los patrones reproductivos de las mujeres en edad fértil indican un descenso de su fecundidad, mismo que responde a un entorno donde la población aumentó su escolaridad media y la población femenina tuvo una mayor participación en la vida económica, social y política del país.
En este contexto se tendrían que considerar los programas de planificación familiar, implementados a partir de la segunda mitad de la década de los setenta, los cuales propiciaron las circunstancias favorables para que la población planeara de mejor manera su vida sexual y reproductiva.
Los datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2009 señalan que la tasa global de fecundidad está muy cercana a un nivel de reemplazo (2.2 hijos por mujer ), no obstante, se observan aún marcados contrastes regionales.
Un tema trascendental en materia de política pública es el embarazo adolescente, no sólo por las connotaciones sociales que limitan el desarrollo de la mujer, sino también porque en términos de salud resulta ser un evento que pone en riesgo la vida de la madre y su producto. Los datos de la ENADID 2009 reportan que 15.7 por ciento de los nacimientos ocurridos en el trienio 2006-2008 son de mujeres de 15 a 19 años.
Nupcialidad
El inicio de la vida en pareja se vincula en la mayoría de los casos con la separación del hogar materno, el abandono de la escuela y el inicio de la vida laboral y reproductiva. En 2010, más de la mitad de la población femenina de 15 años y más (57.7 por ciento) se encuentra casada o en unión libre y 14.6 pociento está separada, divorciada o viuda; en suma, siete de cada diez (72.3 por ciento) está o ha estado unida.
Desde hace algunos años se advierte un aumento paulatino de las separaciones legales, las estadísticas de nupcialidad reportan en 2009, que por cada 100 enlaces matrimoniales se dan 15.1 divorcios; esta relación ha aumentado en los últimos años a consecuencia de un incremento de los divorcios y una disminución de los matrimonios: entre 2000 y 2009 el monto de matrimonios se redujo 21por ciento y el de los divorcios aumentó 61 por ciento.
Mortalidad
El paulatino abatimiento de las enfermedades infecciosas y parasitarias y la mayor concentración de las defunciones en los padecimientos crónicos degenerativos (estrechamente vinculados al alargamiento de la sobrevivencia de la población), han ido ubicando al país en una etapa cada vez más avanzada de la transición epidemiológica; como consecuencia de este profundo proceso de cambio, México no sólo cuenta en la actualidad con una población más numerosa, sino que sus habitantes viven un mayor número de años.
En 2010, la esperanza de vida en las mujeres es de 77.8 años, aproximadamente cinco años más que la estimada en los hombres, esta diferencia se explica por la mayor mortalidad masculina ocurrida principalmente en edades jóvenes y adultas.
De acuerdo con las estadísticas de mortalidad, en 2010 fallecen 132 hombres por cada cien mujeres; la sobremortalidad masculina se observa en todos los grupos de edad, pero se acentúa en la población de 20 a 34 años donde el índice sobrepasa las 346 defunciones masculinas por cada cien mujeres.
La diabetes mellitus, las enfermedades isquémicas del corazón, las del hígado y las cerebrovasculares son las principales causas de muerte de la población, ocasionando los decesos en casi cuatro de cada diez mexicanos. En ambos sexos, la diabetes mellitus y las enfermedades isquémicas del corazón son las dos principales causas de muerte, en las mujeres, la tercera y cuarta causa se vinculan con enfermedades cerebrovasculares y a enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores; en los hombres, la tercera y cuarta causa se asocian con enfermedades del hígado y defunciones por agresión.
Educación
No recibir la educación elemental para que la población adquiera la habilidad de la lectoescritura atenta contra un derecho universal y los efectos resultan devastadores para quien lo padece. En 2010, 6.9 por ciento de la población de 15 años y más no sabe leer y escribir, de éstos, seis de cada diez son mujeres.
La tasa de analfabetismo por edad señala amplias brechas generacionales: 28.7 por ciento de las mujeres de 60 años y más no sabe leer ni escribir, en tanto que para las mujeres de 30 a 59 y en las jóvenes de 15 a 29 años esta tasa se reduce a 7.3 y 1.9 por ciento, respectivamente.
El nivel de escolaridad de la población femenina de 15 años y más indica que 8.1 por ciento no tiene instrucción, 12.7 por ciento tiene primaria incompleta, 16.5 por ciento cuenta con primaria terminada y 26.5 por ciento tiene algún grado aprobado de secundaria; sólo una de cada cinco (19.3 por ciento) cuenta con estudios a nivel medio superior y una de cada seis (15.9 por ciento) tiene al menos un grado aprobado a nivel superior.
Ocupación
En la mujer han recaído tradicionalmente tareas asociadas a las labores domésticas, la crianza de los hijos, así como el cuidado de enfermos y personas discapacitadas, en la actualidad, su presencia creciente en el mercado laboral responde a los procesos de modernización y a una estrategia generadora de ingresos con la cual las mujeres contribuyen a sostener el nivel de vida de sus familias.
La realización del trabajo doméstico en el hogar de las mujeres que participan en el mercado laboral es una característica que se da en la mayoría de éstas.
De acuerdo con los datos del segundo trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2011, 41.8 por ciento de las mujeres de 14 años y más forman parte de la población económicamente activa (PEA), de las cuales, 95.9 por ciento combina sus actividades extradomésticas con quehaceres domésticos, situación que resulta contrastante con el de los varones donde 56.9 por ciento cumple con esta condición.
Dos de cada tres mujeres ocupadas (65.1 por ciento) son subordinadas y remuneradas, 23.2 por ciento trabajan por cuenta propia, 2.4 por ciento son empleadoras y 9.3 por ciento no recibe remuneración por su trabajo.
Hablantes de lengua indígena
Los datos censales de 2010 señalan que 6.6 por ciento de la población de 3 años y más son hablantes de lengua indígena, de los cuales 50.9 por ciento son mujeres. El náhuatl (23.1 por ciento), maya (11 por ciento), mixteco (7.4 por ciento), tzeltal (6.8 por ciento), zapoteco (6.5 por ciento), tzotzil (6.2 por ciento), otomí (4.2por ciento), totonaca (3.7 por ciento), mazateco (3.4 por ciento), chol (3.2 por ciento), huasteco (2.4 por ciento), mazahua (2.1 por ciento), mixe (2.1 por ciento) y chinanteco (2 por ciento) son las lenguas indígenas más habladas por la población femenina; en los hombres se mantienen proporciones muy similares.
Poder político y toma de decisiones
El incremento en la participación social y política de las mujeres es una señal del avance que existe en la búsqueda de la equidad de género; en este sentido, uno de los eventos históricos más importantes es el otorgamiento del derecho a ejercer su voto y ser votadas en cargos de elección popular, hecho que ocurrió en nuestro país el 17 de octubre de 1953.
De acuerdo con la información del Instituto Federal Electoral (IFE), hasta enero de 2012, del total de personas inscritas en el padrón electoral, 51.6 por ciento son mujeres.
En 2011, las mujeres tienen 30 curules en la Cámara de Senadores lo que representa 23.4% del total y 140 escaños en la Cámara de Diputados (27.8 por ciento). La tendencia respecto a las Legislaturas pasadas muestra que la proporción de Diputadas y Senadoras ha aumentado paulatinamente aunque nunca ha superado las dos séptimas partes de cada Cámara.
El Poder Ejecutivo está conformado por los titulares de las secretarías y subsecretarías de Estado, según información disponible en 2011, éstas se encuentran integradas por 62 hombres y 14 mujeres; de éstas, tres son titulares de secretarias de Estado (Relaciones Exteriores, Turismo y Procuraduría General de la República) y 11 son subsecretarias.
Actualmente en Colima solo la Procuraduría es la dependencia de primer nivel ocupada por una mujer, el resto de las secretarías están ocupadas por varones.
Colima fue la primera entidad de la República en tener una mujer como Gobernadora, con Griselda Álvarez Ponce de León de 1979 a 1985.
Al igual que en los otros poderes, la participación de las mujeres en el Poder Judicial es reducida, con información recopilada hasta agosto de 2011, de los 11 magistrados que integran la Suprema Corte de Justicia, sólo dos son mujeres. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sólo una de cada siete magistrados es mujer y ninguna forma parte del Consejo de la Judicatura Federal.
En México la participación de las mujeres como presidentas municipales ha sido incipiente, en los últimos 16 años (1995-2011) la proporción de mujeres que han ocupado la presidencia no ha variado sustancialmente, sin embargo, entre 2007 y 2011 la proporción de presidentas municipales presenta un ligero repunte al pasar de 4.1 a 6.9 por ciento.
Derechos reservados AFmedios