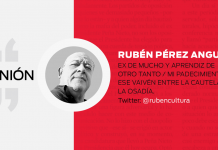LECTURAS
Noé GUERRA PIMENTEL
En el 2005, sí, hará tres lustros, el historiador y filólogo mexicano Enrique Krauze Kleinbort tuvo la visión y el acierto de publicar un breve e ilustrador ensayo, denominado “Decálogo del populismo”, que refiere los rasgos generales de la singular personalidad de los gobernantes populistas, personajes que por igual hoy vemos que emanan tanto de derecha como de izquierda, en soslayo de ideologías, hasta prácticamente fundirse bajo la cobija del pueblo o al menos de palabra, el mismo “pueblo bueno”, “el pueblo sabio”, “el pueblo que no se equivoca” y que, por extraño que parezca, ellos solo interpretan y representan, sí, ellos son la reencarnación misma y única de ese supuesto “pueblo”. Texto que, por considerarlo de interés, además de oportuno y vigente, y para que no nos sorprenda lo que seguramente vendrá, íntegro comparto en dos entregas, aquí la primera:
- El populismo exalta al líder carismático. No hay populismo sin la figura del hombre providencial que resolverá, de una buena vez y para siempre, los problemas del pueblo. «La entrega al carisma del profeta, del caudillo en la guerra o del gran demagogo -recuerda Max Weber- no ocurre porque lo mande la costumbre o la norma legal, sino porque los hombres creen en él. Y él mismo, si no es un mezquino advenedizo efímero y presuntuoso, “vive para su obra. Pero es a su persona y a sus cualidades a las que se entrega el discipulado, el séquito, el partido». -¿Alguna duda?-
- El populista no sólo usa y abusa de la palabra: se apodera de ella. La palabra es el vehículo específico de su carisma. El populista se siente el intérprete supremo de la verdad general y también la agencia de noticias del pueblo. Habla con el público de manera constante, atiza sus pasiones, «alumbra el camino», y hace todo ello sin limitaciones ni intermediarios. Weber apunta que el caudillaje político surge primero en las ciudades-Estado del Mediterráneo en la figura del «demagogo». Aristóteles (Política, V) sostiene que la demagogia es la causa principal de «las revoluciones en las democracias», y advierte una convergencia entre el poder militar y el poder de la retórica: «En los tiempos antiguos, cuando el demagogo era también general, la democracia se transformaba en tiranía; la mayoría de los antiguos tiranos fueron demagogos.» Más tarde se desarrolló la habilidad retórica y llegó la hora de los demagogos puros: «ahora quienes dirigen al pueblo son los que saben hablar.» Hace veinticinco siglos esa distorsión de la verdad pública se desplegaba en el Ágora real; en el siglo XX lo hace en el Ágora virtual de las ondas sonoras y visuales -y redes sociales- para hipnotizar a las masas.
- El populismo fabrica la verdad. Los populistas llevan hasta sus últimas consecuencias el proverbio latino «Vox populi, Vox dei». Pero como Dios no se manifiesta todos los días y el pueblo no tiene una sola voz, el gobierno «popular» interpreta la voz del pueblo, eleva esa versión al rango de verdad oficial, y sueña con decretar la verdad única. Como es natural, los populistas abominan de la libertad de expresión. Confunden la crítica con la enemistad militante, por eso buscan desprestigiarla, controlarla, acallarla. En la Argentina peronista, los diarios oficiales contaban con generosas franquicias, pero la prensa libre estuvo a un paso de desaparecer. La situación venezolana, con la «ley mordaza» pendiendo como una espada sobre la libertad de expresión, apunta en el mismo sentido.
- El populista utiliza de modo discrecional los fondos públicos. No tiene paciencia con las sutilezas de la economía y las finanzas. El erario es su patrimonio privado, que puede utilizar para enriquecerse o para embarcarse en proyectos que considere importantes o gloriosos, o para ambas cosas, sin tomar en cuenta los costos. El populista tiene un concepto mágico de la economía: para él, todo gasto es inversión. La ignorancia o incomprensión de los gobiernos populistas en materia económica se ha traducido en desastres descomunales de los que los países tardan decenios en recobrarse.
- El populista reparte directamente la riqueza. Lo cual no es criticable en sí mismo (sobre todo en países pobres, donde hay argumentos sumamente serios para repartir en efectivo una parte del ingreso, al margen de las costosas burocracias estatales y previniendo efectos inflacionarios), pero el populista no reparte gratis: focaliza su ayuda, la cobra en obediencia. Se creó así una idea ficticia de la realidad económica y se entronizó una mentalidad becaria. Y al final, ¿quién pagaba la cuenta? las reservas acumuladas en décadas, los propios obreros con sus donaciones «voluntarias» y, sobre todo, la posteridad endeudada, devorada por la inflación -y los acreedores-. Continuará.