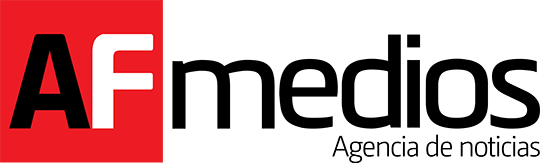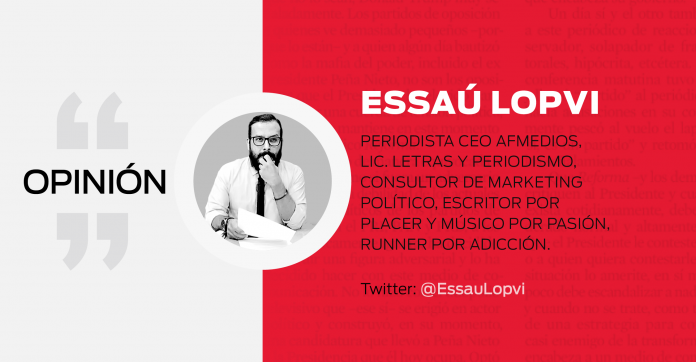El síndrome del influencer
Por: Essaú LOPVI
Hace unas semanas acudí a una comida reunión con conocidos por el cumpleaños de uno.
No esperaba nada particularmente especial, eso creí: una comida en un restaurante de comida de mar, risas y charla casual, ponernos al día y felicitar al cumpleañero -él y la mayoría de los asistentes en los treintas-.
Lo que terminó ocurriendo, para mi, fue otra cosa: cada cinco minutos, la conversación se interrumpía por una selfie, una foto del platillo, un video de esto y lo otro, otra selfie pero ahora con el filtro que «afina la cara», una toma del lugar porque «está muy instagrameable», otra foto del grupo, pero esta vez con todos haciendo una seña específica, hay que repetir porque fulano no salió como el quería.
La plática, esa que uno suele imaginar como el alma de cualquier reunión, quedó desmembrada en fragmentos. Todos presentes, pero a la vez ausentes. Una especie de convivencia en pausa constante, intervenida por un ritual moderno: documentarlo todo, aunque no se esté viviendo del todo.
Lo pensé en ese momento y lo confirmo ahora: estamos siendo víctimas de lo que podría llamarse el “síndrome del influencer”. No hace falta tener miles de seguidores para caer en él. Se trata de una ansiedad creciente por registrar, compartir y posar para una audiencia —real o imaginaria— que parece más importante que las personas que están frente a nosotros. Es como si viviéramos menos para experimentar y más para mostrar supuesta felicidad o riqueza.
El problema no es la tecnología. Es nuestra relación con ella. Tomar una foto, compartir una historia o subir un recuerdo puede ser un acto divertido, incluso entrañable. Pero cuando eso se convierte en el centro de toda interacción, cuando no se puede tener una comida sin interrumpirla veinte veces para capturarla desde todos los ángulos, cuando una salida se transforma en una producción de contenido… entonces algo se está perdiendo.
Estamos frente a una paradoja: nunca hemos estado tan conectados y comunicados como ahora, y sin embargo, la conexión humana real, la conversación espontánea, la risa sin testigos digitales, se ha vuelto casi un acto anticuado y aburrido.
¿Cuántas veces estamos con alguien que, mientras hablamos, está más pendiente del brillo de su cámara que de lo que estamos diciendo? ¿Cuántos momentos valiosos se disuelven entre filtros, hashtags y algoritmos?
Este síndrome, además, crea un espejismo de validación. Una especie de dopamina efímera basada en los “me gusta” que no necesariamente representan afecto genuino, sino pulsos digitales que refuerzan una idea: existo si me ven. O peor: valgo si me aprueban.
La pregunta que me quedó tras esa reunión es incómoda pero necesaria: ¿estamos compartiendo momentos o simplemente actuando en ellos? Creo que es momento de empezar a mirar más a los ojos que a la cámara.
De rescatar las conversaciones que no necesitan ser grabadas, los silencios que no exigen música de fondo, y las presencias que no requieren prueba fotográfica. A fin de cuentas, lo que más vale se graba en la memoria, aunque no se haga público en busca de likes.